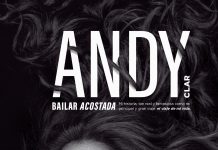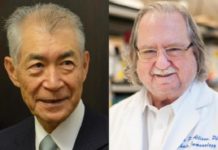Nadie está a salvo de creer en un mito. Como bien saben los antropólogos, cuando una sociedad vive inmersa en uno, no lo reconoce como tal. Este rasgo tan propio de los humanos también afecta a los científicos. Nicholas Spitzer, profesor de Biología y director del Instituto Kavli para el Cerebro y la Mente de la Universidad de California en San Diego, opina que los investigadores no son inmunes a aceptar afirmaciones sin demostrar: “Piensan que son demasiado objetivos como para creer en algo tan folclórico”.
La cuestión de fondo no es que nos creamos los mitos, sino “por qué aparecen y por qué son tan persistentes”, dice Paul Howard-Jones, profesor de Neurociencia y Educación en la Universidad de Bristol: una vez que se instalan en nuestro cerebro, es muy difícil desalojarlos. Como saben quienes se dedican a rebatir las pseudociencias, cuanto más te esfuerces en explicar y demostrar que una creencia es errónea, más se aferrará a ella quien la tiene por cierta sin un fundamento racional que la sostenga: en un reciente artículo publicado en Nature, la periodista científica Megan Scudellari citó un experimento en el que a unos padres reacios a las vacunas se les hizo ver mensajes a favor de ellas. Tras la prueba, esas personas radicalizaron su postura previa.
Sostener que el aumento de la cultura científica racionalizará nuestra toma de decisiones, o que –como pensaba Auguste Comte (1798-1857), el creador del positivismo– un día abandonaremos la creencia en seres sobrenaturales porque la ciencia demostrará su incongruencia es otro mito, y muy poderoso. Esta idea se reveló falaz en 1956, cuando Leon Festinger, Henry Riecken y Stanley Schachter, psicólogos de la Universidad de Chicago, publicaron el libro When Prophecy Fails (Cuando falla la profecía). En esta obra demostraron con numerosos ejemplos que el fracaso de las predicciones religiosas, lejos de hacer desaparecer la fe de sus seguidores, la incrementa, e incluso provoca una ola de proselitismo. Como dice el viejo aforismo, “contra la estupidez humana, hasta los dioses luchan en vano”.
De ahí que siga creyéndose, por ejemplo, que tener un portátil entre las piernas produce esterilidad. Esta idea nació por un estudio de investigadores argentinos que indicaba que la radiación electromagnética de las señales wifi dañaba el esperma masculino. Sin embargo, los autores del trabajo se echaron pronto para atrás, porque su investigación tenía puntos flojos muy evidentes. Baste uno: nadie se pone el portátil sobre los testículos durante cuatro horas, como pasaba en el estudio, sino sobre los muslos, y por mucho menos tiempo. Otra falsedad extendida proclama que la orina alivia el escozor de la picadura de la medusa… cuando es todo lo contrario. Aquí te destripamos otros cuatro mitos de origen científico que, pese a todas las pruebas en contra, se resisten a morir.
Mito 1: Usamos solo el 10% de nuestro cerebro
Como si el resto estuviera siempre apagado, cuando las imágenes por resonancia magnética y las tomografías computarizadas llevan décadas demostrándonos justo lo contrario. Sería extraordinario que nuestra masa gris trabajara tan poco, porque nos encontraríamos ante la primera prueba palpable de que un órgano puede mantener sus funciones cuando el 90 % de sus células no sirven para nada. ¿Y qué decir de los tumores cerebrales o los ictus? Sería una desgracia más que notable que siempre se cebaran con esa modesta décima parte que empleamos.
La osadía de los partidarios de esta suposición de origen indeterminado llega al extremo de atribuir a Albert Einstein una falsa cita en la que el célebre físico habría defendido su veracidad. Pero ¿de dónde viene la persistente fuerza de este mito? Quizá de nuestro narcisismo: nos gusta pensar que solo usamos un 10 % de nuestra capacidad cerebral. Si hacemos tanto con tan poco, ¿hasta dónde llegaríamos si aprovecháramos el resto?
Las pruebas en contra de esta idea son abrumadoras. Nuestro gran cerebro exige una cabeza de buen tamaño, y por eso nacemos antes de estar preparados para sobrevivir solos. De seguir desarrollándonos en el útero, la cabeza crecería hasta no pasar a través del cuello uterino en el parto. Y no tiene sentido desde el punto de vista evolutivo desarrollar un órgano que vamos a desperdiciar casi por completo. Si la afirmación se refiere al 10 % de las regiones del cerebro, es fácil de refutar. Los escáneres han probado que una acción tan simple como cerrar y abrir un puño requiere la participación de mucho más que la décima parte del cerebro. Si se quiere decir que alude a las neuronas, el absurdo es total: son demasiado valiosas y complejas para que el organismo deje a nueve de cada diez en el paro.
El cerebro permanece ocupado incluso cuando no hacemos nada. Bastante tiene ya con controlar funciones inconscientes como la respiración y el latir del corazón. Y las tecnologías de imagen nos han enseñado que su actividad es intensa hasta en lo más profundo del sueño, en el que se implican gran número de zonas cerebrales.
Mito 2: El frío causa resfriados, y estos se curan con antibióticos
Los antibióticos matan bacterias: por muchos que tomemos, ni el catarro ni la gripe se van a ir antes, pues son provocados por virus. Y por mucho frío que pasemos, no vamos a pillar un resfriado: la única forma es entrar en contacto con una persona infectada. A pesar de esto, sabido desde hace mucho tiempo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. han encontrado que, solo en su país, los médicos expiden anualmente diez millones de recetas de antibióticos para enfermedades virales. Y lo que es peor, esta barra libre de antibióticos contribuye a que los verdaderos objetivos de estos, las bacterias, resulten cada vez más resistentes a los medicamentos.
Como decíamos, el resfriado lo provoca un virus, no un ambiente frío. Aunque hay un experimento que plantea ciertas dudas al respecto. En esta prueba, hecha en 2005 por investigadores de la Universidad de Cardiff, en Gales, noventa voluntarios metieron sus pies en agua helada durante veinte minutos. A los otros noventa participantes se les privó de esa tortura y se les pidió que juguetearan con los pulgares de sus pies. Pasados cinco días, el 29 % de los que habían expuesto sus pinreles al agua fría desarrollaron síntomas como los del resfriado, frente al 9 % del otro grupo. ¿Fueron esos síntomas el indicio de un verdadero resfriado? Los investigadores no lo determinaron.
Los catarros son propicios a las falsas creencias y remedios, quizá por lo habituales que son. ¿Quién no ha escuchado que la vitamina C ayuda a combatirlos y prevenirlos? Esta suposición tiene su origen en alguien del que todos dudaríamos que fuera a poseer una mente no científica: el bioquímico estadounidense Linus Pauling, doble ganador del Nobel –el de Química en 1954 y el de la Paz en 1962–. En los 70 publicó el libro La vitamina C y el resfriado común, donde defendía que ingerir 3.000 miligramos al día de esa vitamina –cincuenta veces la cantidad diaria recomendada hoy– evitaba la bronquitis, la neumonía y… los resfriados.
Sin embargo, los casi treinta estudios científicos sobre el asunto realizados desde entonces niegan la mayor: por mucho zumo de naranja que bebas, no vas a acortar la duración de cualquier infección del tracto respiratorio superior ni a reducir sus síntomas. Y si tu familia sigue empeñada en que tomes vitamina C, recuérdales otra falsedad: la naranja no es el alimento que más cantidad aporta. Tiene 69 miligramos de esa sustancia; un tazón de fresas 84,7 miligramos, un mango 122,3, y un pimiento rojo alrededor de 190. Pero, ¡cuidado!, a lo mejor intentan atiborrarte de zumo de esta solanácea.
Mito 3: La detección precoz del cáncer siempre salva vidas
Puede hacerlo en el de pulmón, el cervical o el de colon, aunque no es la norma. Desde 1997, Corea del Sur sigue una política muy rigurosa de detección temprana del cáncer de tiroides. Se extirpa la glándula y se somete al paciente a medicación durante el resto de su vida, pero la tasa de supervivencia no ha crecido.
Este mito surgió hace un siglo, cuando los médicos notaron que obtenían mejores resultados si identificaban el tumor y lo trataban al iniciarse los síntomas. De ahí a pensar que, cuanto antes se diagnosticara, mayores eran las posibilidades de sobrevivir, solo había un paso. Así se asentó el método de encontrarlo pronto y cortarlo. Pero las investigaciones del cáncer de tiroides, próstata o mama han demostrado que una pronta detección no asegura mayor posibilidad de supervivencia. Una revisión Cochrane –el estudio con mayor rigor del mundo biosanitario– de cinco ensayos clínicos con 341.342 participantes halló que los chequeos regulares en busca de cáncer de próstata no han disminuido las muertes por su causa.
Un trabajo hecho en Canadá durante veinticinco años con 89.835 mujeres de 40 a 59 años de edad ha revelado que las mamografías anuales no reducen la mortalidad de quienes padecen cáncer de mama. Y según el bioquímico y periodista de salud Jörg Blech, en Alemania “se realizan al año 100.000 biopsias mamarias percutáneas que luego se descubren superfluas”.
Resulta necesario probar con más certeza que los mecanismos de diagnóstico temprano salvan vidas, sobre todo si esas mismas pruebas conllevan riesgos para la salud del paciente, como pasa por ejemplo con la exposición a los rayos X. Un último dato: en Alemania, un seguimiento de una década a mil mujeres de entre cincuenta y sesenta años ha desvelado que la mortalidad entre las que se hacían revisiones mamográficas descendía solo un 0,2 % respecto a las que no se sometían a ese procedimiento.
Mito 4: Los antioxidantes son buenos, y los radicales libres, malos
En 2014, los medios se hicieron eco de una investigación que aseguraba que las verduras ecológicas eran más sanas que las obtenidas por métodos convencionales, dado que contenían un 60 % más de antioxidantes, sustancias que neutralizan los radicales libres; estos últimos son moléculas muy reactivas que aparecen en nuestro organismo como subproducto del metabolismo y provocan daño celular: arrastran una mala reputación desde los años 50, cuando el gerontólogo y químico estadounidense Denham Harman los ligó al envejecimiento.
La idea se extendió como la pólvora, pese a que el propio Harman fue incapaz de lograr que una dieta alta en antioxidantes aumentara la esperanza de vida de los ratones de sus experimentos. De hecho, en los 90 se disparó el consumo de vitamina C y ß-caroteno, antioxidantes presentes en frutas y verduras.
Pero las investigaciones están erosionando esta creencia. En 2008, un equipo de científicos ingleses y belgas publicó un trabajo que demostraba que ratones genéticamente modificados para producir mayores cantidades de radicales libres vivían lo mismo que los ratones normales. Al año siguiente, investigadores de la Universidad de Texas probaron que los roedores modificados para generar más antioxidantes no eran más longevos que los normales. Los editores y revisores de las revistas científicas estaban tan imbuidos del mito de la maldad de los radicales libres que a los autores les costó encontrar una que publicara sus hallazgos.
Y hay más: en 2014, un estudio liderado por Volkan I. Sayin, de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), encontró que los antioxidantes aceleran el desarrollo del cáncer de pulmón en ratones. ¿Hay pruebas con humanos? Pocas y contradictorias. Una de las más recientes, conducida por investigadores daneses, ha concluido que “el ß-caroteno, la vitamina E y altas dosis de vitamina A –todos ellos antioxidantes– podrían estar asociados a una mayor mortalidad”.
Ante tanto resultado ambiguo, ¿cómo puede seguir vigente la leyenda de los antioxidantes? Buena parte de la culpa es del mercado de los suplementos vitamínicos: en 2013, el negocio de los antioxidantes generaba en Estados Unidos mil millones de dólares, que se prevé sean 3.100 en 2020. El mito se perpetúa porque hay mucha gente ganando dinero con él.