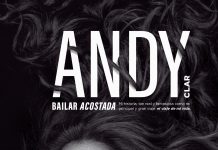Andoni Aduriz recuerda con frecuencia el día que el neurocientífico Antonio Damasio visitó Mugaritz. Ese caserío en medio del monte guipuzcoano era todavía un restaurante y el chef vasco seguía buscando una idea, casi una teoría de unificación, que orientase su proyecto. “Aquí sois muy creativos”, les dijo, “pero lo verdaderamente trascendente es que con vuestro esfuerzo estáis volviendo creativos a los comensales”. A partir de ese momento, Aduriz y su equipo lo tuvieron claro: “Nosotros somos creadores de contextos y queremos que ese contexto te haga más creativo”.
Años después del encuentro con Damasio, el cocinero se encontró con otro científico aficionado a la gastronomía y creador de contextos. Miguel Beato fue el primer director del Centro de Regulación Genómica de Barcelona (CRG). En diez años, con una filosofía poco frecuente en la investigación española, creó uno de los mejores institutos de ciencia básica del planeta. Se contrata a los mejores, se les da libertad y después se les evalúa. “Si no funcionas, te echan”, cuenta Beato, y más de la mitad de los investigadores, aunque hayan tenido éxito, deben irse antes de cumplir los diez años en el centro. Con ese contexto han conseguido mantenerse en la frontera de la ciencia.
Esa frontera y esa búsqueda de la excelencia, que puede llevar a sus miembros al límite, son una de las características compartidas entre el CRG y Mugaritz. Mugaritz, de hecho, es una palabra inventada que reúne los vocablos vascos muga (frontera) y aritz (roble). El roble es el árbol que preside el patio del restaurante y la frontera es la que separa las localidades de Rentería y Astigarraga sobre la que se edificó el caserío. “La frontera también se refiere a que en Mugaritz siempre buscamos estar en el límite de lo posible”, explica Ramón Perisé, del equipo de I+D del restaurante, uno de los responsables de vigilar y ampliar esa frontera.
De aquel encuentro en la frontera surgió una necesidad de colaborar que se ha concretado esta semana en San Sebastián. La lógica sensorial del cerebro gastronómico es el primer evento organizado por Brainy Tongue, una iniciativa interdisciplinar que reúne a chefs y científicos en la que además de Mugaritz y el CRG colabora el Basque Culinary Center, un centro de formación superior, investigación e innovación en gastronomía de la capital donostiarra.
El responsable de coordinar el proyecto desde el CRG fue Matthieu Louis. Este investigador utiliza moscas para hacer la disección molecular de una red neuronal entera, encargada de controlar el comportamiento alimenticio de una larva. Las crías de estos insectos sirven como un modelo simplificado para entender cómo se procesan los olores o cuántas neuronas hacen falta para integrar la información que nos transmite el olfato, procesarlo y responder a ese estímulo. Este tipo de trabajos pueden ser muy útiles a los chefs para comprender las experiencias a las que someten a sus clientes.
Los científicos han demostrado que la realidad con la que convivimos es una simulación de nuestro cerebro. Pese a lo que pueda parecer, para ayudarnos a sobrevivir a una realidad casi ilimitada con recursos intelectuales limitados, este órgano no solo se dedica a procesar lo que tiene delante de forma pasiva. Recaba la información que puede y, de manera dinámica y activa, completa la información. Esto explica las ilusiones ópticas en las que líneas rectas parecen torcidas o imágenes estáticas aparentan moverse. En la experiencia gastronómica, donde se ponen en juego todos los sentidos, las posibilidades de aprovechar esta disposición activa de nuestro cerebro son inmensas.
En la percepción de la comida es necesario diferenciar dos partes. Por un lado, está el gusto, que se puede localizar en las células de la lengua que descodifican los sabores conocidos: dulce, agrio, amargo, salado y umami. Cada uno de estos sabores provoca reacciones innatas forjadas durante millones de años de evolución. El dulce nos atrae porque los alimentos que saben así nos proporcionan energía y el amargo nos advierte de que podemos estar ante un elemento tóxico. En un segundo término está la experiencia del sabor que se forma en el cerebro y que, como sucede en el caso de las ilusiones ópticas, no tiene por qué ceñirse a la realidad. En ese segundo paso, se integran las señales que llegan desde todos los sentidos y ahí es donde aparecen los fenómenos más fascinantes.
“A veces pensamos que nuestra manera de interpretar los mensajes de los sentidos es innata, pero vemos como nos han enseñado a ver y saboreamos como nos han enseñado a saborear”, afirmaba Adúriz durante una presentación en la que ponía ejemplos sobre cómo las expectativas o señales que no proceden de la lengua pueden determinar nuestra experiencia con la comida. Un ejemplo, que no tiene que ver con el gusto, es lo que según el cocinero les sucedía con el chipirón de anzuelo, uno de los platos que servían a sus clientes. A muchos les resultaba un bocado demasiado duro, pero la sensación tenía poco de objetiva. Cuando en Mugaritz cambiaron los cuchillos por otros de un filo excepcional, que cortaba la carne con facilidad, la sensación de dureza desapareció.
En San Sebastián presentaron sus experiencias un científico y un cocinero especialistas en explorar la mezcla de percepciones que genera la experiencia gastronómica. Josef Youssef, fundador de The Kitchen Theory, y Charles Spence, director del Laboratorio de Investigación Crosmodal de la Universidad de Oxford, expusieron otros casos de cómo los cinco sentidos pueden cambiar el sabor de un plato. Uno de los ejemplos expuestos por Spence fue el que llevó a cabo con un postre agridulce. Se ponía a disposición de los comensales un teléfono en el que un operador les pedía que marcasen uno si querían probar algo dulce y dos si preferían algo amargo. En el primer caso escuchaban un sonido agudo y en el segundo uno grave. Así observaron de forma sistemática que las notas altas realzaban la sensación dulce y las bajas la amarga.
Youssef y Spence han comprobado que la influencia cruzada de las percepciones sensoriales va en muchas direcciones. El sabor de un vino, por ejemplo, puede parecer más fresco en una habitación iluminada con una luz verdosa y adquirir un sabor más afrutado en otra con luces rojas. La disposición de los platos desde un punto de vista geométrico también puede cambiar las sensaciones que provoca un plato. Como explicó Youssef mostrando una de sus creaciones que imitaba las formas de un cuadro de Vasili Kandinski, una comida puede producir una experiencia más agradable si al disponerla sobre el plato se tiene en cuenta la preferencia por líneas oblicuas que ascienden hacia la izquierda.
En el encuentro, científicos y chefs fueron más allá de la exploración de la sensorialidad en los entornos más sofisticados y discutieron también sobre las relaciones entre la experiencia de la comida, el metabolismo y la salud. Se trató la importancia del contexto a la hora de sentirse saciados, algo que podría explicar por qué en Navidad o en determinadas reuniones estamos dispuestos a comer con exceso, o de cómo la saciedad depende del tipo de alimento que estemos comiendo. Eso explicaría por qué, después de acabar un chuletón, somos capaces de dejar sitio para un postre dulce. Este detalle sobre la naturaleza de la saciedad ayuda también a entender por qué en un entorno con tanta variedad de alimentos, como el de los países desarrollados, es tan difícil comer de manera razonable.
Después de tres días de discusiones entre artistas y científicos, surgieron algunos desacuerdos, pero se fue mucho más allá del recelo que a veces ha impregnado las interacciones entre estos dos mundos. En 1820, John Keats lamentaba en un poema el trabajo de Isaac Newton. El poeta británico consideraba que la ciencia y la filosofía roban a la vida la calidez que hace que merezca la pena vivirla. Newton, decía, había destruido la poesía del arco iris al reducirlo a los colores en que un prisma descompone la luz. Aduriz discrepa: “A mí el conocimiento no me hace más infeliz, al contrario”. “Saber que el amor es fruto de una serie de procesos químicos no hace que enamorarse deje de ser una experiencia maravillosa”. Además, como comenta Dani Lasa, el brazo científico de Mugaritz, su trabajo, más que en responder interrogantes, consiste en plantear preguntas interesantes.