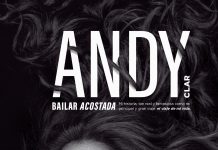Los nostálgicos dicen que se puso muy for export, que se construyó de más y que es uno de los lugares más snobs de la costa uruguaya. Tienen razón. Es una ironía que un “pueblo” sin luz eléctrica ni agua potable en las casas maneje precios tan desproporcionados. Algunos ya le dicen “Caro Polonio”. A los 60 residentes, de los cuales seis son niños que van a la escuela, se suman, verano tras verano, los artesanos, los que atienden bares y posadas y el pelotón de turistas que entra en los camiones o “camellos” a través de las dunas. Otras formas de llegar son a pie y a caballo.
Antes estuvieron los lobos marinos. Y, detrás de ellos, los loberos que se dedicaban a su faena. Los primeros ranchos del pueblo eran depósitos de cuero y aceite de lobo. La explotación pasó a manos del Estado hasta 1998, cuando se decretó la protección de la especie. De diez mil, la colonia pasó a 150 mil. Los menos contentos son los pescadores, que tienen que pelear con ellos para hacerse de los peces y casi siempre es una lucha dispar en las que ganan los lobos. El hambre es más fuerte.
La población humana, en cambio, se estancó cuando el Cabo pasó a ser Área Protegida en 2009, porque ya no se permitieron nuevas construcciones, ni ampliar las existentes. Las últimas son las del barrio Gabasol –una sociedad anónima propietaria de varios lotes– frente a la playa sur, la de los mejores atardeceres. Son ranchos estilo mediterráneo, pintados de blanco y azul y con detalles de diseño que se adivinan detrás de los ventanales. Para el resto, es “el barrio cheto”.
Del lado de la playa norte o Calavera, la más popular, rige la anarquía en términos urbanísticos. No hay un código, ni traza, ni un rancho que se parezca a otro. Es común ver gente perdida entre las dunas. Las referencias son los almacenes: “de Lo de Lujambio, dos ranchos hacia el mar” o “pasando Lo de Olga”.
La comunidad poloniense vive literalmente de sol a sol. A falta de electricidad, se las ingenian con paneles solares y molinos de viento. La poca energía generada es oro en polvo. La hostería La Perla es la única con grupo electrógeno. Tiene un buen restaurante de platos elaborados, donde aceptan tarjetas de crédito, tienen terraza y hasta wifi. En el resto de las posadas hay que estar dispuesto a resignar confort. Las que tienen baño privado y luces de led son un lujo, como Lo de Elisa, atendida por una montevideana de carácter que mantiene las cinco habitaciones, prepara el desayuno y jura que extraña poco y nada la ciudad.
Todos los días pasa el aguatero Pablo y un camión trae garrafas de gas. El reciclaje es ley y no falta en el kit hogareño pintura, antióxido y clavos de todas las medidas para pasar el invierno y reparar lo que el salitre arruinó.
De noche, el pueblo se viste de velas y fogones. El bar entre matorrales atendido por el ciego Joselo Calimaris, uno de los personajes entrañables del Polonio. Lo de Joselo es el bolichito que no se puede pasar de largo. Sólo el faro rompe la oscuridad con su destello cada doce segundos, mientras el sonido de las olas que rompen se mezcla con el eco del canto de los lobos. Es una experiencia mística.